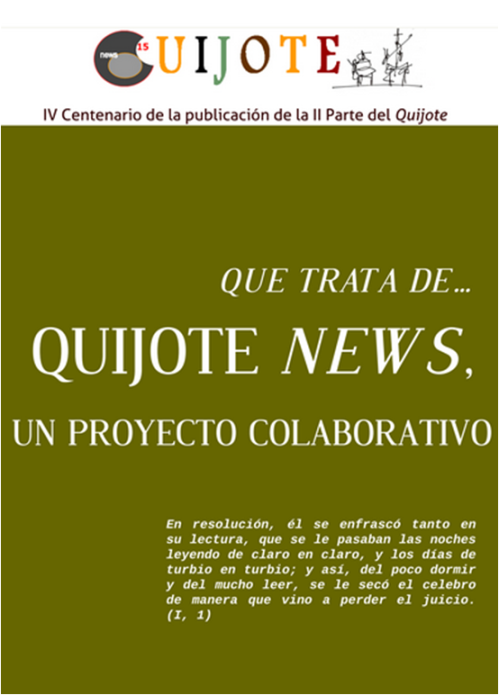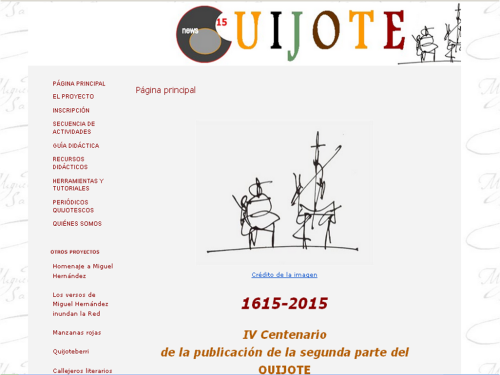Acaba el trimestre y es tiempo de hacer memoria de lo acontecido en el aula. En los grupos de 3º de ESO hemos llevado a cabo el proyecto Quijote News. Ya tuvimos ocasión de ponerlo en práctica el curso pasado con el grupo de PQPI, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacerlo también con los dos grupos que tengo este año. También lo ha trabajado mi compañera de departamento Elena Verchili, aunque en su caso han optado por periódicos murales para exhibir en el aula.
El proceso que hemos seguido es este:
1.- Lectura de una adaptación del Quijote.
Concretamente, la versión de la colección Cucaña de Vicens Vives nos ha dado la oportunidad de completar la lectura en el aula, dedicando dos semanas completas a leer en voz alta todo el texto. Como ya he comentado en otras ocasiones, cada día soy más defensor de la pedagogía de la lentitud. Tener por delante seis sesiones solo de lectura, sin más presiones que leer y escuchar en silencio, es un lujo que vale la pena aprovechar.
2.- Lectura de textos periodísticos.
En otras dos sesiones leímos y comparamos las informaciones y opiniones de medios de comunicación diversos, tanto impresos como digitales. Es importante dedicar tiempo a ello, porque no son lectores de noticias ni tampoco son conscientes de cómo funciona la prensa y la televisión, ni de la ideología que transmiten, ni de la financiación a través de la publicidad. Por ejemplo, para ellos todo es gratis, incluido internet.
3.- Elaboración de los diarios quijotescos.
Hemos pasado otras dos semanas en el aula de informática para elaborar los diarios del Quijote News. Previamente habíamos dedicado una sesión en la biblioteca para formar grupos, repartir tareas y esbozar los diarios. En nuestro caso, hemos optado por usar Google Drive, documentos y presentaciones compartidos, para todo el desarrollo del proyecto.
De todo este proceso he podido sacar algunas conclusiones muy interesantes.
a) En general, se dedica muy poco tiempo en el aula a la lectura comprensiva. Ello provoca que en 3º de ESO haya bastantes alumnos a los que les cuesta leer en voz alta y, lo que es más preocupante, que leen sin entender lo que están leyendo o entendiendo lo contrario de lo que hay escrito. No hace falta decir que este problema se extiende a todas las asignaturas del currículo.
b) Hay bastante desconexión entre la Escuela y los medios de comunicación. Con estas edades, apenas han hojeado un periódico en papel o han seguido las noticias en medios de comunicación. Son consumidores accidentales de noticias que los salpican a través de las redes o de conversaciones familiares, pero reconocen que les cuesta mucho ser críticos porque no tienen información ni interés en ello.
c) Cuando hay una tarea marcada y unos objetivos claros, como era el caso de los periódicos, se organizan bastante bien para llevarla a cabo, salvo escasa excepciones. Es más, se establece entre ellos una competencia fructífera por ver quién es más original, creativo, divertido... Eso sí, necesitan tiempo, libertad y una presencia del docente como solucionador de problemas, especialmente para la toma de decisiones.
d) No es fácil integrar la evaluación de los proyectos en la nota del trimestre. Nos ha pillado la evaluación acabando los diarios. En principio, estaba prevista una coevaluación para que fuesen ellos los que se autoevaluasen, pero el calendario es inflexible y la pedagogía de la lentitud choca contra los boletines de notas trimestrales. He solucionado esto aparcando la autoevaluación para más adelante e integrando algunas de las habilidades desarrolladas en el proyecto en el propio control de evaluación. En ese control, que podéis ver aquí, el bloque que va de la pregunta 7 a la 10 se centra en cuestiones prácticas relacionadas con el Quijote News y vale el 50% del examen. Aún así, he compensado notas bajas si el trabajo de aula lo merecía. Estoy satisfecho porque en el examen he comprobado que alumnos con dificultades académicas han superado el listón gracias a ese bloque de expresión escrita en el que han estado trabajando durante estas semanas.
Por delante nos queda ahora mucho trabajo, sobre todo de cara al portafolio digital y al nuevo proyecto que abriremos para el siguiente trimestre: Lazarillo de Hollywood. Os dejo los materiales de todo lo mencionado y algún diario de muestra.
- Blog de Quijote News Bovalar (con los diarios publicados)
- Sitio web del Proyecto Colaborativo Quijote News
- Blog de 3º ESO Bovalar
- Ficha del proyecto Quijote News 3º ESO
- Ficha del portafolio digital
- Portafolios de los alumnos (en construcción)
- Fotos en Instagram Lenguabovalar